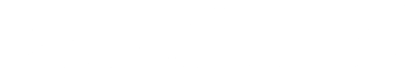Y, entonces, llega el día. Julio Orbegozo vive en el pueblo joven 2 de Mayo, zona muy sonada en Chimbote por el alto número de crímenes. Nos recibe una señora, quien amablemente nos hace pasar a la sala, pero no hay nadie. “Julio los está esperando en su cuarto”, nos dice. Y ahí está él, postrado en cama, pálido. Hace el esfuerzo de soltar un gesto de saludo cuando nos ve. Su habitación está llena de medicinas, cremas inflamatorias y vitaminas; a un costado guarda libros de autores clásicos; en la entrada, su silla de ruedas; y a su izquierda, una computadora llena de polvo. El espacio es muy pequeño, pero llegamos a acomodarnos como podamos.
Entrevista: Viscely Zarzosa / Fotos: Victor Hugo Alvitez
- Usted es natural de Otuzco, La Libertad, ¿cómo llega a Chimbote?
- El año 1945 llegó mi familia a Chimbote. Debí tener 6 años, era muy pequeño. De esa época recuerdo que a mi padre lo invitó una tía para que trabaje con ella haciendo algunos negocios. Me acuerdo que ella vendía pan serrano en Trujillo y de paso también por Chimbote. Antes la gente se traslada en burro, no había carros. Cuando él llega a esta ciudad, nosotros habíamos sufrido varios años de hambruna en plena guerra mundial. Chimbote era una caleta pequeña. Hay un poema que escribo: “Playas que acarician el alma y la vida/con ondas azules y traviesas. /Gaviotas que dibujan inquietas/ anhelos de vida en su vuelo… /Veleros que danzas como garbo/sabrosa marinera con pañuelos”. Yo he vivido todo eso. Todas las tardes llegaban los pequeños barcos movidos por velas y daba la impresión que estaban bailando porque se movían de un lado a otro. Y nosotros los veíamos desde la orilla de la playa. En aquel entonces esta ciudad era un paraíso. Había mucho trabajo y plata. Es por eso que se producen las migraciones. Recuerdo bien los cerros de pescados que se sacaban del mar, hasta se regalaba.
- Hablemos más de usted. ¿Qué impulsa a una persona postrada a una silla de ruedas a seguir escribiendo?
- Lo que me impulsa más que todo es el amor a la vida, la niñez, la juventud. Todo ello nos da la fuerza para seguir adelante hasta donde se pueda. Primero, estaba escribiendo en la computadora, prácticamente todos los días. Ahora estoy sufriendo las consecuencias del problema renal y escribo una vez a la semana, porque los ojos ya no me ayudan, casi no veo nada. Siempre buscamos el porqué del vivir.
- Antes de que sufra el accidente automovilístico, a los 22 años, que lo dejó paralítico, ¿pensaba dedicarse a la literatura?
- No. A mí desde niño siempre me gustaban las ciencias e incluso empecé a estudiarlas cuando era muy pequeño, pero desgraciadamente sufro el accidente y ahí me doy cuenta que con las ciencias ya no podía hacer nada. Bueno, en realidad creí que no se podía hacer nada. Pero cuando me dedico a escribir también recurro a la ciencia. Hay relatos futuristas donde recurro bastante a la ciencia, es decir, pensando en lo que estoy viviendo ahora y luego ir proyectando ese pensamiento al futuro para poder plasmar nuestro mundo.
- Entonces, ¿con qué soñaba ser antes de entregarse a la escritura?
- Yo quería ser ingeniero electricista. Y llegué a estudiar eso por correspondencia de las escuelas norteamericanas, pues nos mandaban las clases, las lecciones por cartas.
- Usted fue confundador del desaparecido Grupo Literario “Perú”, nacido en 1966. ¿Qué anécdotas recuerda de esta agrupación de escritores?
- En aquella época fundar un grupo literario era una cosa de locos. La gente se dedicaba más al trago, entre jóvenes y adultos. El dinero se gastaba en alcohol y prostitución. Había bares en todos los sitios de la ciudad. Las prostitutas llegaban en ómnibus llenos a llevarse el dinero. Era prácticamente el infierno de aquella época. La tendencia era a ser inculto. Así era Chimbote. Entonces hablar de cultura era un tabú. Pero había jóvenes que pensaban en otras cosas porque formaron los grupos radiales. Me acuerdo bien del club cultural “Inca Garcilaso de la Vega”. Este grupo de jóvenes intelectuales funda el grupo Perú en el 60. Me acuerdo muchas anécdotas. Vino un grupo literario de Trujillo a Chimbote, encabezado por Eduardo Gonzáles Viaña. Llegaron a un pequeño teatrín que se llamaba “La Casa del Niño Chimbotano”, fundado por Julián Corbacho Espinoza. Entonces se anunció por todos lados en radio y con cartelones sobre el recital de poesía que se iba a hacer. Ya faltaba poco para que lleguen los escritores trujillanos en el teatrín y no había nadie. Y Corbacho, quien había sido militar, llamó a Pietro Luna y le dije: “¡Carajo, nos podemos quedar en vergüenza! Anda llama a los vagos de la esquina, ofréceles pagar medio día de trabajo para que se sienten acá”. Entonces se tuve que pagar a la gente para que haga presencia y no quedar mal ante los trujillanos. También se hizo la primera antología de poesía al pescador. Se presentó en el local del sindicato de pescadores cuando aún estaba ubicado frente al Malecón Grau. Llegamos bien vestidos y todo el local estaba abarrotado de gente y llega el momento en que nos presentan y nadie nos hacía caso, y un sujeto déspota dijo: “¡¿Quiénes serán estos conchesumadres?!”. En ese instante, Arsenio Vásquez Romero se retiró muy molesto. Igualmente, se me viene a la cabeza la llegada de un gran declamador mexicano, quien hacía una gira por toda América, al Cine Bahía. Llega el momento en que tiene que declamar y empieza: “¡El mar!, ¡el mar!, ¿dónde está el mar?". Y en ese instante se levanta un palomilla: “Aquí a una cuadra, conchetumadre”.
- ¿Por qué un escritor en esta ciudad termina solitario, abandonado, hundido en la pobreza?
- Así es. Por la incomprensión sobre todo que existe en nuestro pueblo y en las autoridades. Por ejemplo, en la presentación de mi último libro, dedicado a Chimbote, ningún periodista se hizo presente. Un silencio total. Eso fue como una bofetada que nos dan, nos duele, porque uno con tanto sacrificio lo hace, nos vamos quedando ciegos. Nosotros con qué gusto hacemos un poema, un cuento y son pocas las personas que nos leen. Solo el 17% de la gente lee en el Perú y cada año es menos.
- En sus libros “En busca de un lugar” (tomo I y II) plasma un mensaje moral de cambiar las malas costumbres. ¿Eso quiere decir que mantiene la esperanza de una sociedad mejor?
- Si no estuviéramos esperanza de cambiar este mundo, ¿para qué seguir escribiendo? Todo relato o cuento que hago tiene el objetivo de apuntar a una sociedad mejor.
- Entonces la literatura es un arma de cambio…
- Exactamente, eso es la literatura para mí. Pero no solo de cambio, también es un arma de distracción. Es decir, leer cosas que le guste a uno es muy gratificante.
- Aparte de la escritura, ¿qué mantiene vivo a Julio Orbegozo?
- Yo creo que sería sobrevivir. Porque en realidad estoy sobreviviendo. He sido una persona gorda y fuerte, pero cada día me siento menos por la cuestión de que mis riñones no procesan las vitaminas y proteínas de los alimentos y me estoy alimentando prácticamente con las reservas que tiene mi cuerpo. Ahora estoy hueso y pellejo y cada vez es peor. Pero me mantiene vivo el amor a la vida, aunque con dolores, pero estoy agradecido con Dios por darme la vida. Mis oraciones son siempre en agradecimiento a él por un día más de vida.
- Una vida que no parece vida…
- Cierto, pero quisiera seguir viviendo. Tengo varios libros por publicar y no quisiera morirme echando al vacío tanto tiempo de sacrificio. Y digo sacrificio porque cuando comienzo a escribir a partir del 1972, año en el que sufro el accidente, era prácticamente ignorante, porque mis conocimientos eran científicos y no filosóficos, menos literarios. Pero para poder llegar a lo poco que he llegado, tenemos que pasar necesidades, incluso llegamos a morir olvidados.
- Así como ama a la vida, usted tal vez también se sienta cerca de la muerte, pero sus libros se siguen leyendo en los colegios, es decir, seguirá vivo en sus lectores, ¿no cree que eso lo convierta en un inmortal?
- Por supuesto. Nosotros escribimos pensando en la niñez, en la juventud. Eso nos da el aliento para seguir viviendo.
- Llegó a conocer a varios íconos de la poesía chimbotana como: Miguel Rodríguez Paz, Carlos Balta Budinich y los hermanos Pietro y Mario Luna. ¿Qué recuerdos guarda de estos emblemáticos personajes?
- Ellos han sido mis maestros. Yo más guardo recuerdos de Carlos Balta Budinich. En mi libro “Semblanzas porteñas” hablo de todos esos escritores que has mencionado. Carlos Balta tenía una poesía muy fresca y humana, me gustaba mucho. Trato de indagar todo la poesía que había escrito porque él ya había muerto. Y todo lo que pude encontrar lo he publicado en ese libro que se hizo en homenaje al centenario de Chimbote.
- ¿En qué libro viene trabajando actualmente?
Sí, estoy trabajando en uno, una psicóloga me está ayudando, porque yo no puedo solo, estoy casi ciego. El libro se llama “Mundos paralelos” dedicado para jóvenes estudiantes, pues son cuentos de la vida, la muerte y el misterio. Son diferentes temáticas para que muestre cierta variedad en lo que escribo. Y, bueno, de esa colección “En buscar de un lugar” son en realidad cinco tomos, solo se han publicado dos hasta el momento, pero el problema es que no hay una editorial que los publique. Una vez le dije a Guzmán Aguirre: “Así como regalas juguetes a los niños, regálales libros”. Pero jamás lo hizo.
Perfil.
Julio Orbegozo Ríos nació en Otuzco, La Libertad, en 1939. De niño emigró con su familia a Chimbote, donde creció y se hizo confundador del legendario Grupo Literario Perú. Ha publicado el poemario Cuadros rotos y en narrativa: Brumas sobre el puerto (1990), Los cutreros (1993), Los zapatos rotos (1997) y el primer y segundo tomo de la colección En busca de un lugar (2010). También es autor del libro homenaje al centenario de Chimbote, Semblanzas porteñas (2007) y Playas de Nacar y coral (2015).