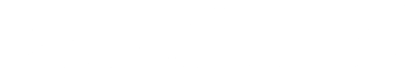Lo conocí en la universidad; recuerdo haberlo visto caminando apresurado por el campus, pero jamás supe que era él, aquel joven estudiante de Derecho que guardaba dentro de sí el escritor que recién empezamos a conocer. Diego Rojas, quien hace poco ha publicado su primer libro “Las secuelas de Lucía” (Fondo Editorial del Instituto Pedagógico Chimbote), inicia una carrera literaria que a paso firme avizora un futuro promisorio.
Entrevista: Viscely Zarzosa / Fotos: Rhazú Vásquez - IPCH
- Eres un escritor que recién aparece en escena, ¿quién es Diego Rojas que aparece con este nuevo libro?
- Soy un joven estudiante de Derecho de 24 años. De colegio nacional, (con todo lo que implica esto en cuanto a carencia de lecturas desde los primeros años). Me empezó a fascinar la Literatura muy tarde, aunque ya no estoy tan arrepentido, cuando empecé la carrera. Desde entonces, dentro de mis posibilidades, no he parado. Después de leer a Rulfo, los primeros cuentos que escribí se los mandé a Braulio Muñoz y a Fernando Cueto, que los recibieron de muy buena manera. Luego, el tercer cuento quedó finalista en la Felinch del 2014, que ganó el maestro Ítalo Morales. Otro cuento resultó tercero en un concurso nacional de narrativa breve, que organizó la Municipalidad de Trujillo el año pasado. Desde ahí para delante he tenido la dicha de participar en antologías. Esa es, básicamente, mi biografía, hasta la aparición de mi primer libro de cuentos, Las secuelas de Lucía, cuya publicación no hubiese sido posible sin la confianza del Fondo Editorial del Instituto Pedagógico Chimbote. El libro, además de una propuesta literaria en sí, es el inicio de una carrera en la que confío más allá de cualquier cosa. Y espero compartir esa confianza con mis primeros lectores.
- ¿Crees que “Las secuelas de Lucía” salió en su debido momento o te deja la sensación de que pudiste esperar un poco más?
- No sé si llamarlo sensación de espera, porque el libro estuvo listo desde hace un año. En todo caso no salió prematuramente. Hay un par de tentaciones muy grandes cuando se escribe. La primera es la de la publicación ansiosa, apurada, que no fue mi caso pese a que recibí desde hace mucho la propuesta de publicarlo. La segunda es la de la eterna corrección. Dudo de que haya un momento exacto para publicar un libro; el autor nunca está totalmente contento con el resultado.
- ¿Qué aspectos biográficos encontrarnos en tu primer libro publicado?, ¿cuánto hay de ti en este volumen narrativo?
- Si hay aspectos propios no ha sido de manera intencional. En un comentario del periodista Dan Ruiz hay una referencia que yo noté solo cuando él la señaló. Se trata de un cuento que se llama El parque Atusparia, en que uno de los personajes es huérfano. A mí mi padre me dejó cuando tenía seis años. Sin embargo, al escribir el cuento, no se me pasó que aquella situación tuviera que ver conmigo. Creo que los aspectos biográficos actúan así, de contrabando. En Las secuelas, el que trata de escribir la historia es un aspirante a escritor, que no obstante participa de las frustraciones propias de un escritor. Ese debe ser el aspecto más notorio, porque en realidad la escritura resulta siendo una lucha desesperada. Luego, los otros cuentos narran situaciones o describen personajes que no tienen nada que ver conmigo, por lo menos superficialmente. Lo que quiero decir es que no sabría establecer una correspondencia entre mi vida y lo que escribo.
- Hay uso de técnicas narrativas muy bien logrado y vemos una prosa ágil y disolvente, ¿crees que has encontrado tu propio estilo o aún lo estás buscando?
- Es difícil que alguien que empieza a escribir encuentre su propio estilo de buenas a primeras. No, yo no me siento un prodigio; no creo que no lo haya encontrado. Escritores como Fernando Cueto e Ítalo Morales han visto mucha influencia de ciertos autores. Y creo que es cierto, soy un deudor de mis escritores favoritos. Sin embargo, creo que poco a poco iré construyendo una voz propia, es decir, un estilo a partir de mí. Hay que trabajar duro para eso.
- Me parece que “El verdugo del mito” es el cuento que te ha demandado un mayor esfuerzo, pues es notorio que hay un arduo trabajo de preparación, investigación y, además, una fascinación por la figura del Che Guevara…
- Bueno, es uno de los cuentos que me ha demandado más trabajo. No solo por la investigación, que no es gran cosa en realidad, sino por el planteamiento de la historia. Yo quería contar una historia en torno a la figura del Che Guevara, pero no sabía cómo. Entonces se me ocurrió que fueran dos periodistas, uno fanático y el otro fotógrafo no tan interesado, los que encontraran a su presunto asesino. Luego adapté las últimas páginas de Los diarios de Bolivia, aunque en el fondo no me parecieran tan funcionales, y escribí una historia que si nos fijamos bien resulta ser lineal. Respecto de la fascinación, quise trabajarla en el sentido estrictamente escritural. Que se haya entendido que Donoso, el protagonista de la historia, sea un fanático capaz de memorizar fechas, nombres y contextos, me satisface. Pero no me satisface tanto que el carácter investigativo resalte sobre narrativo.
- Con este libro demuestras que el cuento, a pesar de su brevedad, exige un tratamiento complejo; por ejemplo, la construcción de los personajes con sus propios ideales y la intensidad que contagia al lector…
- Siempre parto de la idea de que, si el cuento va a girar en torno a un personaje, toda la historia no debe ser otra cosa que la asunción de esa idea. Yo trato en lo posible de ser consecuente con mis personajes, o con la psicología de mis personajes. Si el principio de la historia ya lo definí a partir de un estilo, el resto de la historia debe ser la afirmación de ese estilo. La complejidad o sencillez del resultado obedece simplemente al desarrollo de la propia historia. Y la brevedad de mis cuentos tampoco es planeada. De pronto terminan, no porque yo lo diga sino porque la historia, extrañamente, decide quedarse ahí. Si todo eso está bien hecho, el lector va a sentir la confianza de contagiarse. De otro modo desecharía el cuento. O el libro.
- Julio Cortázar, uno de tus escritores favoritos, decía que un cuento se mueve en ese plano del hombre donde la vida y la expresión escrita de esa vida libran una batalla fraternal. ¿Te has sentido en esa misma situación, has luchado con tu propia catarsis?
- Esa batalla es fraternal, sí, porque resulta, aunque inconscientemente, de la conjunción de dos planos interdependientes. Yo trato de escribir cuentos realistas, y la realidad que tengo más a mano es la mía. Pero cuando escribo no estoy escribiendo mi historia sino la de mis personajes que me roban ciertos rasgos, ciertas manías o traumas. Es fraternal además porque esa lucha es la confirmación de otro tipo de luchas: la del escritor que quiere deshacerse lo más pronto posible de todo aquello que lo aqueja. Sí, hay un desapego rabioso y feliz cuando uno escribe, cuando uno termina un cuento.
- ¿Qué es el cuento para Diego Rojas?
- El cuento para mí (y ya lo he dicho más de una vez) es un fenómeno catártico. Es el despojo de todas las criaturas que paulatinamente van apareciendo en mi cabeza, apoderándose de ella, y que no me dejan en paz hasta que se convierten precisamente en eso, es una historia. El cuento es una válvula. No me agrada la idea de definir al cuento a partir de cuestiones formales, porque podría decirte que es la construcción cerrada de una historia, cuyas características mayores son, por sobre otras, la brevedad y la intensidad, y no estaría diciendo nada distinto de lo que se lleva en las universidades en el curso de Teoría Literaria. Me agrada más bien la idea de la no definición, como aquel comentario de un humorista estadounidense que definió la poesía como eso que se quedaba afuera de todas las definiciones dadas. Me gusta creer que lo mismo pasa con el cuento.
- Dominique Fabre afirmaba que escribió sus libros guiándose de imágenes, ¿cómo se ha presentado en tu caso?
- Yo tengo una forma de escribir que no espero que se me crea. Yo no soy bueno describiendo. Nunca lo he sido. Me distraigo muy rápido y los detalles siempre son un martirio para mí. Por eso no puedo escribir una historia a partir de la proyección de imágenes, de escenas concatenadas. Lo que yo hago cuando escribo es pensar en una frase, por su sola contundencia gramatical, y asumo que esa es una acción que necesita una consecuencia. Digo, por ejemplo, “cuando el primer camión entró a la curva del sendero las minas estallaron”. Entonces me pongo a pensar, ¿qué significa que las minas estallaran?, y sigo escribiendo a partir de la presentación de esas palabras. Pongo, por seguir ejemplificando, “seguidamente tronaron los morteros; el camino se llenó de polvo y fuego, y los soldados se descolgaron de la tolva con la esperanza de guarecerse en algún lado”.
- ¿Qué les dirías a los lectores ante la aparición de tu primer libro?
Les agradecería porque es una buena noticia para mí que haya lectores (risas). Pero no tendría nada que decirles, porque es un dicho muy popular que el libro deja de ser del autor en cuanto está en manos del lector. No les pediría nada más que ser sinceros, que se animen a comentar el libro tanto si les pareció malo como si se la pasaron bien con la lectura, y que den lugar a esa correspondencia autor-lector que tanto le hace falta a nuestra ciudad, a nuestro país.
Perfil:
Diego Rojas Acosta (Chimbote, 1991). Escritor y crítico literario. Fue finalista del Premio Felinch de Cuento 2014 y ocupó el tercer lugar en el Concurso Nacional de Relato Breve Marco Antonio Corcuera (Trujillo, 2015). Ha participado en diversas antologías. El año pasado publicó la plaqueta “El verdugo del mito” (Cielo Abierto Ediciones). Reseñas suyas han sido difundidas en diversas revistas y diarios virtuales e impresos. Actualmente termina Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional del Santa.

Diego rojas en la presentación de su libro "las secuelas de lucía"

Presentación de los libros "las secuelas de lucía" de diego rojas y "El lado materno de la muerte"